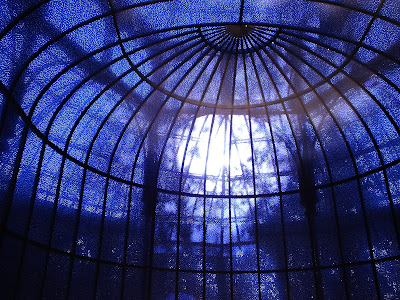Lo que yo puedo recordar es que era un buen hombre. Se portó muy bien conmigo y con los míos sin juzgarme ni juzgarnos. Fue generoso. Fue un maestro paciente, de los que saben mucho más pero no se desesperan por tu ignorancia sostenida. A pesar de que las personas que le rodeaban no lo respetaban mucho e incluso habían llegado a decepcionarle y cansarle, él tenía un ánimo bondadoso, y conmovedoramente compasivo, había perdonado de corazón a un hermano que se había perdido por muy malos caminos años atrás y que por ello arrastraba un estigma social.
Era muy inteligente y ocurrente. Tenía una imaginación que le desbordaba muchas veces a él mismo. Inventó el tele-churro, un laberinto gigantesco en los páramos hecho con las piedras que de él se sacaban al ararlos anualmente. Inventó ajedreces y partidas de mus vivientes. Inventó un libro de poesía gigante clavado en la Isla de Santa Clara y una poesía gigante escrita en el pico San Quirce. Inventó pins vivientes.
Fue un honor y una suerte conocerlo, y si un día tú y yo nos sentamos con tranquilidad a contarnos viejas anécdotas, igual te hablo de él y del título de esta entrada. Me hubiera encantado poder seguir conversando con él ahora como el hombre en que me he convertido y con quien no pudo hablar. Acabo de enterarme de que su hermano, a quien conocí primero, hace poco también ha pasado a ser, como él mismo me dijo una vez, un libro que ya leído vuelves a dejar en la estantería.